El poeta que cantaba a las muchachas
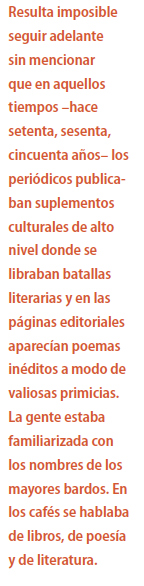 Eduardo Carranza cumplía una ineluctable y esmerada ceremonia todos los años. El 24 de septiembre invitaba a su hija María Mercedes y a algunas amigas de ella que llevaban el mismo nombre a celebrar el día de la Virgen de las Mercedes. Empezaba el rito en su casa, con unos aperitivos de estirpe española rociados con vino verde gallego o amontillado de Jerez. El primer brindis era por Mercedes Fernández de Carranza, la madre del poeta, que estásepultada en el mismo cementerio de Sopó al que finalmente fueron a parar también sus propios restos y los de María Mercedes. Luego venían varios brindis más. Cuando ya los espíritus estaban dispuestos y Carranza había empezado a desgranar sonetos, el grupo se trasladaba a un restaurante alemán, donde el poeta ordenaba codillo de cerdo para la concurrencia. (Vea algunos de los poemas de Eduardo Carranza)
Eduardo Carranza cumplía una ineluctable y esmerada ceremonia todos los años. El 24 de septiembre invitaba a su hija María Mercedes y a algunas amigas de ella que llevaban el mismo nombre a celebrar el día de la Virgen de las Mercedes. Empezaba el rito en su casa, con unos aperitivos de estirpe española rociados con vino verde gallego o amontillado de Jerez. El primer brindis era por Mercedes Fernández de Carranza, la madre del poeta, que estásepultada en el mismo cementerio de Sopó al que finalmente fueron a parar también sus propios restos y los de María Mercedes. Luego venían varios brindis más. Cuando ya los espíritus estaban dispuestos y Carranza había empezado a desgranar sonetos, el grupo se trasladaba a un restaurante alemán, donde el poeta ordenaba codillo de cerdo para la concurrencia. (Vea algunos de los poemas de Eduardo Carranza)
Toda comida era para él una ocasión especial, que, en lo posible, debía festejarse con amigos y poesía. Al terminar el condumio, repetía siempre en forma solemne y melancólica: “Un almuerzo menos”. Entonces doblaba la servilleta sobre la mesa y se incorporaba para salir.
Exactamente cien años después de su nacimiento y veintiocho de su muerte, Colombia revive la memoria de Eduardo Carranza por medio de una serie de actos, recitales, ediciones especiales de sus obras y diversos homenajes. En este país gobernado por la mezquindad y la violencia, donde las clases de español y literatura han ido desapareciendo del pénsum y los hampones llenan las pantallas de televisión y las portadas de revistas, son más lo que ignoran que Carranza ha sido uno de los grandes poetas colombianos (el mayor, en mi franciscana opinión) que quienes lo saben.
Resulta peligroso preguntar por él a un menor de 50 años citando sólo el apellido, porque podría confundirlo con otro Carranza que es mucho más célebre en estos días: don Víctor, un esmeraldero vulgar que caminó siempre por las líneas blancas de Código Penal, y a veces, incluso, resbalaba. Una consulta en Google, por mera curiosidad, arroja las siguientes cifras tristes: Víctor Carranza: 13’100.000 resultados y Eduardo Carranza: 3’750.000. ¿Habrá una radiografía más elocuente y trágica de nuestro pobre país?
Recuerda el sol de los venados
El hijo de Januario Carranza y Mercedes Fernández nació en una hacienda de Apiay, llanos orientales, rodeada de grandes ríos y sabanas ilímites y calientes. A los cinco años murió su padre y cambió todo. La mamá y Eduardo y sus dos hermanos terminaron viviendo entre montañas y neblina en Chipaque, Cáqueza y Bogotá, “2.600 metros más cerca de las estrellas”, como dice un eslogan de Avianca que Carranza habría firmado.
En 1946, el poeta recordó sus años infantiles de cordillera y quietud en “El sol de los venados”, uno de sus más bellos poemas:
Recuerdo el sol de los venados
desde un balcón crepuscular.
Allí fui niño, ojos inmensos,
rodeado de soledad...
La viuda de Carranza y sus tres hijos peregrinaron por múltiples refugios familiares y cuando Eduardo tenía 18 años, se instalaron en la campiña de Ubaté. Allí se enamoró Carranza por primera vez y por primera vez sintió la necesidad de expresar lo que sentía a través de una poema. Como había sido buen estudiante de preceptiva literaria, confiesa que ensayó “toda clase de formas métricas” y produjo unos versos encorsetados “que tuve el acierto de nunca publicar”.
.jpg) Dos años después llegó a Bogotá, dispuesto a ser profesor de literatura, y se zambulló en la poesía simbolista francesa, la generación española del 27 (García Lorca, Alberti, Gerardo Diego) y los nuevos poetas latinoamericanos, como César Vallejo, Pablo Neruda y Nicanor Parra. El catalizador fueron los poetas del Siglo de Oro, principalmente Quevedo. Es en ese momento cuando nace la poesía de Carranza, que iba a dar un volantín a la estética reinante.
Dos años después llegó a Bogotá, dispuesto a ser profesor de literatura, y se zambulló en la poesía simbolista francesa, la generación española del 27 (García Lorca, Alberti, Gerardo Diego) y los nuevos poetas latinoamericanos, como César Vallejo, Pablo Neruda y Nicanor Parra. El catalizador fueron los poetas del Siglo de Oro, principalmente Quevedo. Es en ese momento cuando nace la poesía de Carranza, que iba a dar un volantín a la estética reinante.
Resulta imposible seguir adelante sin mencionar que en aquellos tiempos ―hace setenta, sesenta, cincuenta años— los periódicos publicaban suplementos culturales de alto nivel donde se libraban batallas literarias y en las páginas editoriales aparecían poemas inéditos a modo de valiosas primicias. La gente estaba familiarizada con los nombres de los mayores bardos. En los cafés se hablaba de libros, de poesía y de literatura. Algunos vates escribían versos para echarles cuchufletas a otros: León de Greiff llamó a Carranza y sus amigos “narcisos de hojalata” y “Juan Ramonetes de algodón y cera”. Los recitales de poesía de Víctor Mallarino agotaban las localidades del teatro. Las señoras llevaban libros a los cocteles para que algún poeta invitado les escribiera una dedicatoria entre pasaboca y pasaboca.
El frío de las altas cumbres
En 1936, cuando el poeta de Apiay surge con su carita de diablo burlón en la poesía colombiana dispuesto a iniciar una fiesta, nuestras letras permanecían momificadas en el museo perfecto y yerto del parnasianismo. Guillermo Valencia apacentaba en Popayán unos poemas donde cohabitaban camellos, cigüeñas blancas, califas, estilitas, emperadores romanos y otros seres extraños. Los cantos de amor adolescente que lanza al aire Carranza, como quien tira serpentinas, cayeron en el museo con el impacto de una bomba. Eran versos de inesperadas metáforas que recordaban la sencilla hermosura de los españoles clásicos y hablaban de guaduales y gualandayes, rosas, ruiseñores, muchachas de cintura “como el humo que sale de la botella”, soles, nubes y besos.
 Un año antes, Carranza había visitado al maestro en compañía de otros jóvenes poetas. Carranza tenía 22 años y Valencia 62. En la amena conversación se atrevió a comentar el recién llegado, “con juvenil audacia”, que la poesía del maestro estaba agobiada por “un exceso de elementos culturales, de cautela y de contención que la tornaban fría e impávida”.
Un año antes, Carranza había visitado al maestro en compañía de otros jóvenes poetas. Carranza tenía 22 años y Valencia 62. En la amena conversación se atrevió a comentar el recién llegado, “con juvenil audacia”, que la poesía del maestro estaba agobiada por “un exceso de elementos culturales, de cautela y de contención que la tornaban fría e impávida”.
Carranza escribió años después la reacción de Valencia: “Amigo mío ―me dijo levantándose rápido y leonado―: en la más altas cumbres hace frío”.
Al poeta de las muchachas le impresionó la personalidad imperial del cantor de camellos y centauros, pero no cambió su opinión sobre aquella poesía enciclopédica. En 1941 publicó Carranza en El Tiempo un ensayo que hizo tambalear la torre de marfil. Se titulaba “Bardolatría” y en él criticaba a los poetas que precedían a su generación: “el yerto academismo malhumorado” de Luis María Mora; la verbosidad lacrimosa” de Julio Flórez; el modernismo almidonado de Valencia, “que tantas jaquecas literarias ha producido al país con su preocupación oratoria, con su luz y su olor de taller”.
Frente a la poesía para declamar, Carranza proponía como ejemplo la de Eduardo Castillo, “bañada de una tierna luz cordial, que queda temblando sobre nuestro espíritu”.
El artículo abrió una acalorada polémica, que Carranza zanjó en su respuesta con dos golpes que remataron la llorosa herencia romántica y la plastilina ultramodernista. Primero: a la obra de los poetas reinantes le falta “trascendencia vital, palpitación sanguínea, pulsos humanos” y le sobra “elocuencia ideológico-verbal”. Segunda: “toda gran poesía ha de tener, fatalmente, una tercera dimensión de profundidad y una cuarta dimensión de misterio”.
Piedra, cielo y revolución
Con Carranza a la cabeza, surgió un tropel de poetas nuevos ―Jorge Rojas, Arturo Camacho Ramírez, Aurelio Arturo, Darío Samper, Gerardo Valencia, Carlos Martín, Tomás Vargas Osorio—que arrasó con la poesía helada dealusiones cultas y sembró una nueva lírica con arraigo en la mejor poesía española y la francesa más sugerente y le soltó las riendas a las metáforas y la imaginación. Se llamó Piedra y Cielo, nombre tomado de Juan Ramón Jiménez, y se divulgó en esmerados cuadernos que financiaba Jorge Rojas. Fue una revolución que cambió los parámetros poéticos colombianos, influyó en los poetas posteriores como Jorge Gaitán Durán y Eduardo Cote Lamus y dejó una obra rica, variada y perdurable. “Los poetas colombianos, liberados por ‘Piedra y cielo’ de anteriores sumisiones y mirando, luego, más allá de los hispánico, pudieron dar el salto hacia la poesía contemporánea”, señaló Fernando Charry Lara.
El temblor de tierra que produjo Carranza en Colombia se sintió aun en España. Dámaso Alonso, el gran crítico literario, escribió sobre una de sus antologías: “Este libro de Eduardo Carranza no se parece a nada. Se parece a la poesía. La poesía vibra con la voz de Eduardo Carranza”. El poeta Pedro Laín Entralgo dijo: “Entre las varias voces que nos vienen de América ocupa lugar eminente la de este alegre renovador”.
Algunos versos de Carranza se incrustan en la memoria popular colombiana, que recuerda aquello de “Teresa, en cuya frente el cielo empieza” como recuerda a “El hijo de rana, Rin Rin Renacuajo”, “Ya del oriente en el confín profundo”, “Hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres” y “Esta rosa fue testigo”.
“Yo mismo me estoy diciendo adiós”
 La obra de Carranza evoluciona con sus años y, al evolucionar, gana en riqueza y en hondura. A los entusiastas versos luminosos de los primeros tiempos (muchos de sus sonetos y canciones) siguen unos poemas de madurez donde se adivina la angustia del tiempo que avanza y la urgencia de memorar el que pasó. Son poemas apenumbrados, donde el amor sigue siendo el protagonista, pero contienen ahora una dosis de olvido y soledad. A esta época corresponden obras como “El olvidado”, “El extranjero”, “Es melancolía”, “Galope súbito”, “Galerón”, el bellísmo “Interior” y “Tema de sueño y vida”, que contiene (en mi franciscana opinión) los mejores versos de amor de la poesía colombiana:
La obra de Carranza evoluciona con sus años y, al evolucionar, gana en riqueza y en hondura. A los entusiastas versos luminosos de los primeros tiempos (muchos de sus sonetos y canciones) siguen unos poemas de madurez donde se adivina la angustia del tiempo que avanza y la urgencia de memorar el que pasó. Son poemas apenumbrados, donde el amor sigue siendo el protagonista, pero contienen ahora una dosis de olvido y soledad. A esta época corresponden obras como “El olvidado”, “El extranjero”, “Es melancolía”, “Galope súbito”, “Galerón”, el bellísmo “Interior” y “Tema de sueño y vida”, que contiene (en mi franciscana opinión) los mejores versos de amor de la poesía colombiana:
Ya sé que existo porque tú me sueñas.
Moriré de repente si me olvidas.
Tal vez me vean vivir en apariencia,
como la luz de las estrellas muertas.
 Treinta años después, el gran poeta español Ángel González publica un poema sospechosamente parecido al de Carranza: “Yo sé que existo porque tú me imaginas”... “Si tú me olvidas/ quedaré muerto sin que nadie lo sepa”... “Verán viva mi carne/ pero será otro hombre (...) el que la habita...”.
Treinta años después, el gran poeta español Ángel González publica un poema sospechosamente parecido al de Carranza: “Yo sé que existo porque tú me imaginas”... “Si tú me olvidas/ quedaré muerto sin que nadie lo sepa”... “Verán viva mi carne/ pero será otro hombre (...) el que la habita...”.
En la última etapa enfrenta directamente la muerte empuñando las armas del recuerdo y el amor. Un soneto lleno de misterio abre esta etapa: “El insomne” (1974). Y lo corona “Epístola mortal y otras soledades” (1975), un libro desengañado y pre-post-mórtem cuyo poema central empieza con dos versos contundentes:
Miro un retrato: todos están muertos:
poetas que adoró mi adolescencia.
 Como dice su hija María Mercedes, en esta última etapa el poeta “se despide, ahora sí de verdad, de las muchachas, de sus ilusiones políticas y de sus sueños, incluso de él mismo”.
Como dice su hija María Mercedes, en esta última etapa el poeta “se despide, ahora sí de verdad, de las muchachas, de sus ilusiones políticas y de sus sueños, incluso de él mismo”.
Todo cae, se esfuma, se despide
y yo mismo me estoy diciendo adiós
y me vuelvo a mirar, me dejo solo,
abandonado en este cementerio.
Allá mi corazón está enterrado
como una hazaña luminosa y pura.
Hallándose en Segovia, en octubre de 1984, Eduardo Carranza sufrió un derrame cerebral. España fue uno de sus grandes amores, y llegó a compartir las ideas de derecha de José Antonio Primo de Rivera. Por deferencias de los hijos del poeta tengo en mi biblioteca un ejemplar de su antología Los pasos cantados, que estaba revisando en su último viaje. En el libro, medio descuadernado, aparecen pequeños papeles con anotaciones, recibos escritos por el revés y una hojita en blanco timbrada con el nombre del Parador Nacional de Turismo de Segovia, que no alcanzó a utilizar.
Gravemente enfermo, fue conducido a Bogotá, donde murió el 13 de febrero de 1985. En su poema “El poeta canta desde lo alto de un caballo”, dedicado a sus hermanos, pidió que sobre su tumba se pusiera este letrero:
“Aquí espera Eduardo Carranza”.


