Obregón, el bestiario
La última vez que vi a Alejandro Obregón en su casa de Cartagena me impresionó el modo como irradiaba a medida que iba envejeciendo, con una intensidad animal extraordinaria, desde un poderoso centro de gravedad. No es posible siempre hacer diáfana la obra de un hombre remitiéndose a su figura. Pero es inevitable contar con la presencia física de Obregón para referirse a su trabajo. Porque es la manifestación de lo que Fernando González llamó la ‘egoencia’: la fuerza interior, el genio de una personalidad. En unos versos aparecidos en la muestra de la poesía colombiana que juntó Fernando Arbeláez para el Ministerio de Educación en 1964, Obregón, que fue un poeta sobre todo, habla de un hombre que fraguó en basalto una pequeña ola dando sentido a la corriente, que para desviar los alcatraces hizo unos signos en la playa y acarició la noche en los pantanos con las raíces húmedas del mangle, y descendió al fin, tajó la sierra y una roca gris se diluyó en el agua.
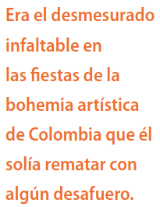 Entonces era el desmesurado infaltable en las fiestas de la bohemia artística de Colombia que él solía rematar con algún desafuero. Esas fiestas mezclaban el jazz estridente de Sidney Bechet con las rancheras arrastradas de Chavela Vargas, La bamba de Trini López y los cantos siniestros de los corrillos de los existencialistas franceses; pedían una puesta en escena y Obregón se mostró dispuesto siempre a ser el maestro de ceremonias.
Entonces era el desmesurado infaltable en las fiestas de la bohemia artística de Colombia que él solía rematar con algún desafuero. Esas fiestas mezclaban el jazz estridente de Sidney Bechet con las rancheras arrastradas de Chavela Vargas, La bamba de Trini López y los cantos siniestros de los corrillos de los existencialistas franceses; pedían una puesta en escena y Obregón se mostró dispuesto siempre a ser el maestro de ceremonias.
Su nombre comenzó a ascender en el panorama del arte nacional cuando ―dijo un chistoso― los pintores estaban condenados a usar pinceles de pelo de Marta, refiriéndose a Marta Traba: una argentina adorable y dogmática que abrió a la modernidad la pintura colombiana anclada en un realismo patriarcal con ínfulas de épico a veces y a veces de un intimismo anodino. En su empeño avasallador, ‘La Traba’, como se la llamó, cometió un montón de injusticias flagrantes. Que hoy deben considerarse como un sacrificio quirúrgico necesario, pues su magisterio fundó una nueva sensibilidad.
Pero Obregón era un gran pintor antes de Marta Traba. Desde el autorretrato de 1938, que abre el libro homenaje de Villegas Editores en los veinte años del fallecimiento del maestro. Desde el Bolívar de 1941. Y desde los años cincuenta, del cubista discreto cuando comienza a aparecer el bestiario obsesivo que hizo famoso más tarde: los peces, los toros, los camaleones, los búhos, las iguanas. Y los ángeles que anticiparon sus cóndores espléndidos que llegaron más tarde.
 En Obregón hay un modo de acercarse al mundo para exaltarlo o rebajarlo depresivamente que recuerda la estética zen. Creía en el gesto que no titubea. Que no teme fallar. Que sabe que lo único importante es el convencimiento.
En Obregón hay un modo de acercarse al mundo para exaltarlo o rebajarlo depresivamente que recuerda la estética zen. Creía en el gesto que no titubea. Que no teme fallar. Que sabe que lo único importante es el convencimiento.
Violencia, de 1962, que sirve de portada al libro, culmina una serie de variaciones sobre el tema. Pero ese cuadro emblemático en la pintura nacional a pesar de su carácter trágico transmite una rara serenidad también: el cielo moribundo se ensombrece en un volumen premonitorio trascendiendo la mera figuración y la mera indignación.
Alguien dijo que Violencia inauguró la rabia en su obra, la rabia que se prolonga en Violento devorado por una fiera y en Genocidio. Pero en estas obras, en apariencia verbigracias de la tendencia alabada entonces del artista comprometido, el ultraje fue una manera de perseguir la pincelada maestra que consiguió al fin el autor en Chivo expiatorio y en Flor arrebatamachos, y en el homenaje al Che en verdes y azules con un horizonte de aves remotas. Obras donde el músculo, el poder del brazo, el trazo, se imponen más allá del tema que es apenas un pretexto. El ojosolo no pinta, ni el cerebro, ni el corazón. Pinta la bestia que marca el mundo con su ciega 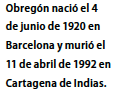 caligrafía. La línea no existe más que como voluntad de limitar un plano. Dijo.
caligrafía. La línea no existe más que como voluntad de limitar un plano. Dijo.
Desde las primeras obras hasta Istar e Ilobel, de 1968 y los impacientes toques secos, cortos del esplendoroso Árbol azul, de 1970, y Céfiro y Flora, del 72, y los cuadros de la década del ochenta que mezclan la disciplina y el arrebato, la obra de Obregón describe un proceso. El paso al acrílico lo lleva a los viejos óleos para reinventarlos. Y se obliga a reaprender el ademán que corona en la alegría casi agobiante de los vientos y los paisajes del Parque Salamanca y la Isla azul, de 1979.
Los cuadros horizontales del principio de su notoriedad encierran un impulso al ascenso. En las floraciones de la madurez la ascendente triunfa. Más tarde desmentida por los dramáticos pájaros cayendo al mar. Pero vuelo y caída son sólo maneras de explorar en la vertical. Que de repente estalla, y el centro del cuadro adquiere una cualidad milagrosa y el espacio fulgura en su majestad.
En la gran confusión actual del fin de los estilos, de la maceración del concepto mismo de arte, un artista se corta los dedos para refrendar la definición de la escultura como supresión escandalosa de lo sobrante; otro defeca, come sus excrementos y deja un video con ese registro irrisorio de su talento; otro viste de Supermán a El pensador de Rodin o expone un tiburón taxidermizado. Y en consecuencia se pretende rebajar a Obregón a pintor decorativo. Pero para la Flor carnívora, Nepenthes, de 1982, 'decorativo' es una calificación injusta y pobre.
A la crítica actual, derivada de los retruécanos de los estructuralistas que pulverizaron el objeto artístico y redujeron el artista a fantasma conduciendo al desvarío contemporáneo, se le nota la falta de humildad para dejarse tocar por la magia. En el siglo XX en Occidente muchos retomaron la tradición para vapulearla y ridiculizarla. Pero otros, incluido Picasso, la interrogaron y se relacionaron con el pasado en un contacto de generosidad, convencidos de que los antiguos temas no han sido agotados por la desesperación de la novedad y de que siempre se puede contra el desorden transfigurar la experiencia en revelación, en armonía y conocimiento. Eso debe significar que la primera imagen del libro de Villegas sea un Angelus, de 1960; y de que en la última el pintor se incline frente a su Anunciación pintada por encargo del Museo Vaticano. Quizás el arte fue religioso siempre, primero que todo. Y en Obregón un modo de vivir religiosamente bajo el disfraz del pintor.



