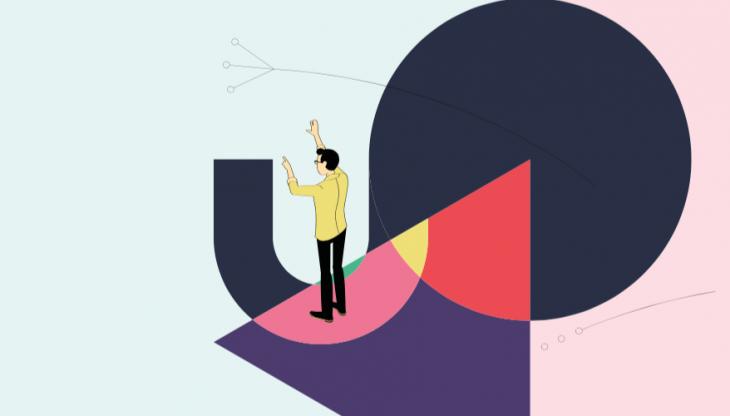Mis primeros 35 años
EN QUÉ ÍBAMOS. En que yo nunca le he tenido vergüenza a consultar el tarot o la carta astral, ni me ha parecido que los sueños ni los fantasmas ni los agüeros ni las brujerías ni los testimonios del más allá sean cuestiones para mentes frívolas, mentes menores, porque en mi casa nadie me dijo nada de eso y en mi casa lo invisible era real. Y entonces, aun cuando en el colegio, en la universidad y en el trabajo era popular reírse de los esoterismos sin saber mucho del asunto, nunca se me pasó por la cabeza mantener mi imagen positiva en las encuestas a punta de negar que creía en todo lo habido y por haber. Y entonces no miré de reojo a la persona que en 2014, si no estoy mal, me explicó minuciosamente la teoría de los septenios: la sospecha, que para muchos es certeza, de que cualquier biografía cambia cada siete años, y es lo más probable que —si uno corre con suerte y la infancia no se le acaba antes de tiempo— cuando se llegue a los treinta y cinco viva lo que viven los protagonistas de las películas en el minuto treinta y tres de la proyección: una peripecia o una revelación que le obligue a hacerse las preguntas de la vida.
Yo no sé si sea cierto. Me suena sensato porque solo me suenan mal las inquisiciones, los terraplanismos y las violencias, pero lo cierto es que nunca me he sentado a revisar con cuidado si, como descubrió a principios del siglo XX el filósofo, arquitecto, educador y clarividente austriaco Rudolf Steiner, mi propia vida ha tenido ciclos, episodios de siete años de duración que pacientemente —a punta de reveses y de hallazgos— me han ido volviendo la persona que soy. Pero para comprobar la hipótesis en carne propia puedo escribir en voz alta lo que me ha pasa- do, capítulo por capítulo, de los siete a los catorce, de los catorce a los veintiuno, de los veintiuno a los veintiocho, de los veintiocho a los treinta y cinco, y parar allí —en los 35— porque en teoría allí se define buena parte de nuestra historia y porque esta revista que quiero tanto está cumpliendo todos esos años.
De uno a siete: Yo sí me acuerdo de tenerle miedo a un San Bernardo, de alucinar por una fiebre que me amargó una mañana, de llegar al jardín infantil lleno de códigos de mi mamá porque pensé que la idea era ponerse serios, de disfrazarme de Superman con botas negras de caucho, de odiar que me entrara la arena de la playa en los ojos bogotanos, de asfixiarme del puro calor en los vericuetos del castillo de San Felipe, de extrañar a mi papá porque se había ido un par de meses de viaje, de ver una araña con cara de tarántula en el techo de una finca, de sentir que el colegio no iba a acabarse nunca porque el primer año había sido eterno, de agradecerle la generosidad torpe al niño Dios, pero sobre todo tengo claro 1982. Nadie me cree por lo calvo, pero no solo empecé a jugar fútbol, con la pierna izquierda, sino que además lo hice bien. Me volví hincha de Alemania e hice el álbum del mundial. Me afilié a varios alquileres de películas de betamax. Vi E.T., el extraterrestre entre lágrimas porque —esto lo digo ahora— me dejó en claro que la gente se podía ir. Sospeché que el mayor triunfo de la vida era hacer reír a alguien. Y sí: podría decir que sigo siendo esa persona tímida, de puertas para adentro, que no se quiere quedar a dormir en otra casa.
De siete a catorce: Oí el otro día a una terapista esta idea que me explicó muchas cosas: que para bien o para mal, para el heroísmo o la vileza, todo hijo dedica su vida a ser leal al ejemplo de sus padres. Empieza a suceder de los siete a los catorce. Se ve a la mamá trabajar por el país, de sol a sol, sin cinismos ni protagonismos. Se ve al papá ser un maestro de generaciones: “Su papá cambió mi vida”. Y entonces, aun cuando uno empiece a convertirse, como yo de los siete a los catorce, en una persona que prefiere relacionarse con los demás a través de la ficción, sobre todo está asumiendo poco a poco los criterios con los que enfrentará el mundo: un día se preguntará, ya de viejo, cómo, cuándo, por qué y para qué demonios le importa tanto todo lo que tiene que ver con Colombia, y la respuesta va ser esos años de 1982 a 1989 en los que los ciclistas ganaban las etapas de montaña, las selecciones de fútbol iban mejorando, Telesemana era el mejor programas de la historia de la televisión, las películas celebraban lo extraordinario, los padres eran rescatados a tiempo en Volver al futuro e Indiana Jones y la última cruzada, las bombas estallaban aquí a la vuelta, las clases se suspendían porque acababan de asesinar a otro candidato a la presidencia, los mártires perseguidos por el narcoterrorismo se iban apilando en los titulares de prensa, y mis papás no nos faltaban nunca a mi hermano y a mí.
De catorce a veintiuno: Esa persona leal a las virtudes o a los vicios de sus padres, y sensible a las figuras de sus compañeros y de sus profesores, se ve obligada a salir del colegio, a escoger una carrera, a arriesgarlo todo por un oficio, a ser alguien, a interpretar en público como mejor pueda el papel que ha interpretado en privado: ¿será fácil tener
este humor, esta piedad, esta fragilidad enfrente de tantos desconocidos?, ¿podré hacer prójimos a los extraños a los que juré no hablarles jamás?, ¿tendré que hacer terapia para sacudirme la sensación de que me trajeron a esta fiesta —esta vida— sin advertirme quién más estaba invitado?, ¿estaré jugándome el futuro estudiando literatura, montando una editorial, volviéndome profesor, pensándome historias, enredándome en tramas ajenas?, ¿sobreviviré a esta novela de iniciación plagada de adultos que resultan disfrazados de adultos, de compañeros de clase que me miran de reojo, de aparatosas e imborrables historias de amor que obligan a entender que cuando se habla de tener “el corazón partido” en realidad se está hablando de gastritis, de ganas de morirme a ver si me vuelven a querer?, ¿qué hago yo acá, a los 21 recién cumplidos, entre tantos fuegos cruzados?
Veintiuno a veintiocho: Se supone que uno es adulto ya: “Ser o no ser”. Se supone que es una buena idea casarse a los 23 e irse a vivir a otro país. Ya es hora de hacerse cargo de las cicatrices, de las cuentas del agua, de las novelas que se escriben, de las clases que se dan, de los domingos que se alargan. Yo sí me acuerdo de esos años. Yo sí me acuerdo de decirme que ya no me gustaba estar tan solo, de creer que el mundo iba a desconfigurarse a las 12:00 a. m. del primer día del nuevo milenio, de querer morirme porque mi papá había estado a punto de morirse, de volverme comentarista de cine porque cómo más iba a pagarse la carrera de novelista un bueno para nada –un bueno para ver cine, para ver fútbol, para ver llover– y de notar el desangre del país de punta a punta. Puedo verme viendo aquel avión clavándose en la segunda de las torres gemelas. Puedo regresar a la sensación de que iba a ser peligroso ese nuevo presidente que se ponía la mano en el corazón rodeado de estandartes. Pero sobre todo tengo presente el 2003: ¿cómo hace uno para seguir viviendo cuando acaba de morírsele, seis días antes de cumplir veintiocho, el amigo que iba a estar para siempre?
De los veintiocho a los treinta y cinco: Pensemos qué pasó de 2003 a 2010: duelo, desilusión, distanciamiento, alejamiento, separación, espera, ruptura, divorcio, mudanza, desconcierto, enamoramiento en falso, reparación, enamoramiento en firme, matrimonio, hijos, mientras el país llevaba al extremo el peligrosísimo pulso entre la paz y la pacificación. No se veía posible, no, porque durante años lo único que parecía salir adelante era cada libro, pero sí hubo un momento en el que el hijo de mi mejor amiga –que es un hijo con un papá extraordinario– se volvió también mío porque ella resultó ser mi esposa. Es trampa, ahora que lo pienso, porque yo empecé a pasar tiempo con él un año después: en 2011. Y ya tenía treinta y seis años. Y ya me daba igual quedarme calvo, ser escritor, escribir columnas reclamándoles a los poderosos el país al que le dedicaron la vida mis papás. Pero sí es verdad que él, Pascual, un niño particularmente bueno, fundamentalmente compasivo, nació en el puro comienzo del ciclo que siguió –un mes después de que yo cumplí treinta y cinco– para que la pregunta de mi vida fuera si iba ser capaz de serle leal al amor original e incondicional que recibí en esa casa en la que tuve siete, catorce, veintiuno.
La respuesta, de los treinta y cinco a los cuarenta y dos, de los cuarenta y dos en adelante, ha sido sí. Sí he sido capaz. Sí he sido fiel a ese amor. Sí he tenido claro –se lo dijo el espectro de mi papá a una amiga capaz de escucharlo– que mi vida de aquí en adelante es defender la vida que tengo: mi vida ya no es sobre conquistar sino sobre cuidar, ya no es sobre colonizar sino sobre defender. Y me gusta esa idea, en la última línea del texto, porque el guante le queda a esta revista.∑
Artículo publicado en la edición impresa de octubre de 2021.