Descuartizados por la patria
De vez en cuando ocurren en Colombia —y en otras partes del mundo, por supuesto— cierto tipo de crímenes que espantan de manera especial a la opinión pública: los descuartizamientos. En octubre pasado sucedió una vez más en Bogotá con un miembro de la comunidad gay. Tres meses antes, en Fontibón, la víctima de un asesinato parecido había sido una barranquillera. Y en agosto del 2010 aparecieron restos dispersos de otra mujer en Ciudad Bolívar, un populoso barrio de la capital.
Uno de los crímenes más famosos de la historia policial de Bogotá ocurrió en octubre de 1949, cuando un italiano asesinó y 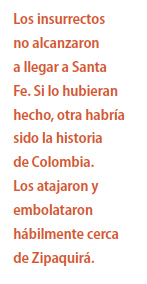 desmembró a su amante. La prensa lo bautizó, por antonomasia, como el de ‘Teresita, la Descuartizada’.
desmembró a su amante. La prensa lo bautizó, por antonomasia, como el de ‘Teresita, la Descuartizada’.
Sin embargo, ha sido poco divulgado el más atroz de los descuartizamientos perpetrados en Colombia. Este mes se cumple un nuevo aniversario de la muerte de cuatro próceres nacionales que no han recibido de sus compatriotas el homenaje que merecen. El primero de febrero de 1782 fueron ahorcados en Santa Fe, por órdenes de las autoridades españolas, José Antonio Galán, Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz. Los cuatro habían tomado parte —el primero de ellos como caudillo— en la gran protesta masiva de los campesinos de Nueva Granada, que sigue siendo el más extraordinario movimiento de rebeldía popular que registre nuestra historia.
Lo que aconteció después con sus cadáveres constituye, paralelamente, el más macabro expediente burocrático de nuestros anales.
Conocida como ‘revolución comunera', la cruzada popular de los labriegos surgió como reacción contra los altos impuestos virreinales. ¿Quiénes eran los comuneros y por que los llamaban así? Según Enrique Caballero Escovar (Incienso y pólvora: comuneros y precursores, 1980), recibían esa denominación porque pertenecían a las gentes del común. Es lo que hoy se conoce simplemente como ciudadanos. Con ellos, dice Caballero, “aparece la ciudadanía, ni más ni menos, el ciudadano, la masa actuante”.
Una multitud se pone en marcha
El 16 de marzo de 1781 la aldeana Manuela Beltrán rompió en la populosa y dinámica villa del Socorro (Santander) el edicto mural que imponía nuevas contribuciones, y a los gritos de “¡Viva el rey y muera el mal gobierno!” alebrestó a los campesinos que acudían al mercado. Tal como había ocurrido en Castilla en 1520, en Paraguay en 1730 y en el Perú en 1780, el pueblo llano se levantó, empuñó las armas y se puso en marcha.
Menos de 4.000 iniciaron el recorrido a pie en dirección a Santa Fe. Querían plantear al virrey sus reivindicaciones económicas, cívicas y políticas. Unas semanas después eran ya 20.000 comuneros, hombres y mujeres, que dormían en descampado y comían lo que lograban recoger en los campos o lo que buenamente les daban en las aldeas. Habían elegido un jefe, el líder cívico socorrano Juan Francisco Berbeo, hombre de clase media, algo tahúr, pero hasta entonces respetado en el pueblo. También habían escogido un grupo de capitanes entre los que se encontraba Galán, un jornalero sin tierra, analfabeto y valiente.
Los insurrectos no alcanzaron a llegar a Santa Fe. Si lo hubieran hecho, otra habría sido la historia de Colombia. Los atajaron y embolataron hábilmente cerca de Zipaquirá los delegados españoles, encabezados por el entonces arzobispo y más tarde virrey Antonio Caballero y Góngora. Allí los levantiscos firmaron unas capitulaciones que el virrey Manuel Antonio Flórez, a la sazón en Cartagena, desconoció más tarde.  La traición se consumó con la entrega de Berbeo, que vendió a sus compañeros de manera miserable a cambio de un puesto en su provincia.
La traición se consumó con la entrega de Berbeo, que vendió a sus compañeros de manera miserable a cambio de un puesto en su provincia.
El incumplimiento indignó a un grupo de capitanes comuneros que volvieron a rebelarse. Esta vez el jefe era Galán. Pero ya había pasado el momento de “efervescencia y calor”: la masa alzada en palos y piedras se había disuelto, los labradores habían regresado a su tierra y el ejército español estaba decidido a ahogar en sangre toda insurrección.
Así lo había hecho en Paraguay y el Perú, donde el jefe de la protesta, el indígena José Gabriel Túpac Amaru, fue capturado y ejecutado el 18 de mayo de 1781. En la historia universal de la infamia constará que ese día las autoridades españolas dieron muerte pública en la plaza de Cuzco a la mujer, los hijos y otros familiares del reo, y procedieron después a cortarle la lengua y amarrar cada una de sus extremidades a una soga y las sogas, a cuatro caballos. A una voz del jefe militar, los animales y sus jinetes arrancaron simultáneamente en direcciones opuestas y destazaron vivo a Túpac Amaru. Sus miembros fueron enviados a diversas poblaciones y exhibidos en lugares de concentración ciudadana a modo de advertencia.
Una gesta en la sombra
El virreinato de Santa Fe decidió imitar los procedimientos contundentes del limeño. En octubre de 1782 fueron capturados Galán y sus compañeros. Según señala Germán Arciniegas en su libro 20.000 mil comuneros hacia Santa Fe (1981), “Galán no fue orador; no llegó a hacer discurso alguno antes de que le cercenaran la cabeza”. No está totalmente claro, pues, si pronunció, y en qué circunstancias lo hizo, aquellas palabras que se le atribuyen y que luego fueron lema de su heredero moderno, Luis Carlos Galán: “Ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuere menester, que sea”. Lo evidente es que ambos —José Antonio y Luis Carlos— las cumplieron al pie de la letra.
Juzgados por la Real Audiencia, en la capital, a los hermanos de Galán y otros comuneros se los condenó el 30 de enero de 1782 a azotes y confiscación de sus escasísimos bienes. En cuanto al caudillo y sus tres más cercanos compañeros, la sentencia ordenó aplicarles la pena capital.
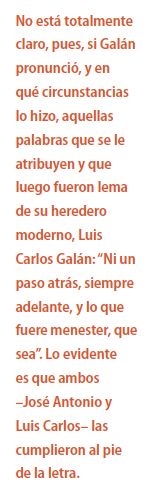 En el caso de Galán fue particularmente despiadada:
En el caso de Galán fue particularmente despiadada:
“Condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio, donde sea puesto en la horca hasta cuando naturalmente muera; que, bajado, se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes y pasado por la llamas (para lo que se encenderá una hoguera delante del patíbulo); su cabeza será conducida a Guaduas, teatro de sus escandalosos insultos; la mano derecha puesta en la plaza del Socorro; la izquierda en la villa de San Gil; el pie derecho en Charalá, lugar de su nacimiento; y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes. Declarada por infame su descendencia, ocupados todos sus bienes y aplicados al real fisco; asolada su casa y sembrada de sal, para que de esta manera se dé olvido a su infame nombre y acabe con tan vil persona, tan detestable memoria, sin que quede otra que la del odio y espanto que inspira la fealdad del delito”.
Molina, Alcantuz y Ortiz recibieron pena parecida —horca y descuartizamiento—, pero menos detallada que la del jefe. En cuanto a la imperiosa orden de que se olvide su nombre, hay que aceptar que se cumplió en parte. Es verdad que Galán forma parte importante de nuestro pasado. Pero la gesta de los comuneros permaneció en la sombra durante más de un siglo. El primer texto importante sobre tan trascendental suceso —Los comuneros, de Manuel Briceño— se publicó en Bogotá en 1880. El propio Briceño señala en la introducción que “la heroica insurrección de los Comuneros (sic) en 1781 no ha sido bien estudiada hasta hoy”, pues los historiadores “se han reducido a narrar ligeramente algo de lo sucedido, sin dar a aquellos acontecimientos la importancia política y social que tuvieron”.
Ni siquiera lo valora debidamente la Academia de Historia 80 años después del libro de Briceño. Según Arciniegas, “en la Historia extensa de Colombia, editada por la propia Academia, se ha incurrido en error grave reduciendo a solo un artículo casi incidental la revolución desatada en el Socorro: poco más de 30 páginas dentro de los 33 tomos publicados”.
Huesos inquietos
Dos días después de proclamada, se cumplió la atroz sentencia dispuesta por el tribunal que encabezaba el virrey. Enseguida empezó el viaje de las cabezas y extremidades desprendidas. No se sabe qué produce mayor horror y repulsión: si el periplo de los miembros o el expediente burocrático que recoge su llegada a diversos municipios como si se tratara de bultos de sal o butacas para el despacho.
El traslado de la cabeza de Galán a Guaduas aparece minuciosamente registrado. El 2 de febrero llega a Facatativá, donde un secretario local informa a la Real Audiencia: “Hoy en día, como a la una de la tarde, recibí un cajón clavado, que me entregó (sic) el cabo Juan Pérez y dos soldados, el que habiéndolo abierto, como se me previno, hallé la cabeza de Joseph Antonio Galán, y volviéndole a clavar inmediatamente, le remití a la Justicia de Villeta”.
De Villeta sigue rodando hasta llegar a su destino. Allí, el 4 de febrero,  un oficio firmado por “Vr. Mr., afectísimo servidor” que “besa su mano”, hace constar que, recibida la cabeza, “quedó fijada en una jaula de madera a la entrada de esta Villa, en un madero de considerable altura y en la parte más pública, mirando para Charalá, lugar del que era nativo”.
un oficio firmado por “Vr. Mr., afectísimo servidor” que “besa su mano”, hace constar que, recibida la cabeza, “quedó fijada en una jaula de madera a la entrada de esta Villa, en un madero de considerable altura y en la parte más pública, mirando para Charalá, lugar del que era nativo”.
Otros trozos de los pobres ahorcados salen en distintas direcciones. El 3 de febrero una autoridad zipaquireña comunica que llegaron “las piezas de cuerpo humano que condujo hasta esta parroquia el cabo Lorenzo Fernández”. Dos días después reporta desde Ubaté el teniente de corregidor Francisco González Manrique: “El día tres del corriente me entregaron cuatro cajones que contenían las truncadas cabezas y partes de los ajusticiados en la capital”. De inmediato Ubaté las despacha a Chiquinquirá. Adjunto al oficio principal, González envía un memorial donde alude a “los facinerosos ajusticiados” y detalla que los cuatro cajones llegaron en lomos de una bestia y contenían “dos cabezas, dos brazos y dos pies”.
“Me quedo con el pie, despacho el resto”
.jpg) Tal es la carga que declara haber recibido en Tunja el 7 de febrero un funcionario local. Los guacales provenían de Chiquinquirá, y siguieron su camino hacia Santander, cuna de la rebelión. El teniente de corregidor del municipio de Mogotes acusa recibo del cargamento, se queda con pie izquierdo de Galán —al que exhiben en una viga en la plaza— y despacha “el resto de las piezas a la Villa de San Gil”.
Tal es la carga que declara haber recibido en Tunja el 7 de febrero un funcionario local. Los guacales provenían de Chiquinquirá, y siguieron su camino hacia Santander, cuna de la rebelión. El teniente de corregidor del municipio de Mogotes acusa recibo del cargamento, se queda con pie izquierdo de Galán —al que exhiben en una viga en la plaza— y despacha “el resto de las piezas a la Villa de San Gil”.
El 23 el corregidor del Socorro oficia con esmero que llegaron a su despacho una mano de Galán y la cabeza de Ortiz. Aquella “se hizo colocar de uno vil [un preso condenado] la mano o cuarto en esta plaza” clavada en una vara, “y la cabeza a la entrada de esta Villa”.
Los papeles y memoriales que recogen en ampuloso lenguaje jurídico el tráfico de los restos se acumulan con escalofriante asepsia. Charalá informa del paso de “la pierna y pie derecho” de Galán; San Gil reporta que el alcalde de Mogotes les ha enviado “los cajones en los cuales se recibieron una pierna y brazos de Josef Antonio Galán y las cabezas de Manuel Ortiz y Lorenzo Alcantuz”.
Agrega que “en el mismo día se remitieron al Socorro los cuartos que se habían de poner allí y el pie derecho a Charalá; y por lo que respecta a la ejecución de la sentencia en esta Villa, fue colocada la cabeza de Lorenzo Alcantuz en una esquina de una calle de los lugares más públicos”.
Y así, ad náuseam… literalmente.
EPÍLOGO
El último reporte sobre el destino final de los huesos de José Antonio Galán data de 1946. Es un famoso poema de Carlos Castro Saavedra, cuyo párrafo final ofrezco a modo de epílogo como antídoto ante tanto horror oficializado en legajos.
Oíd bien, comuneros
de Colombia, de México, de Perú y Venezuela;
comuneros de todos los rincones del mundo,
escuchad mis palabras:
la cabeza arrancada del caudillo parece
un planeta que sangra en el cielo de América.


