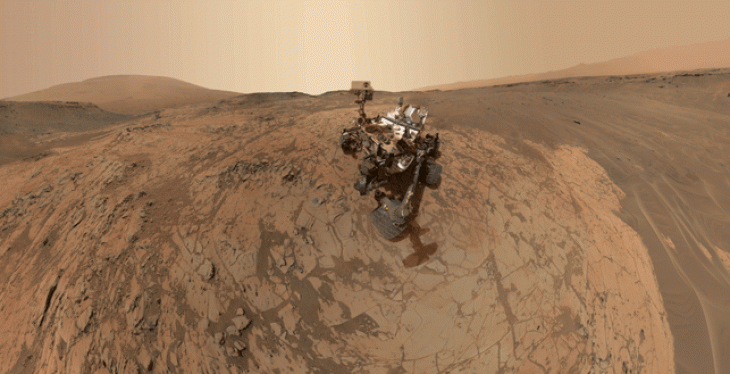¿Sirvió de algo llegar a Plutón?
El 14 de julio una pequeña sonda norteamericana, Nuevos Horizontes, pasó muy cerca de Plutón y envió a la Tierra información inédita sobre el que fuera el noveno planeta del sistema solar. Los noticieros dijeron que era una ‘hazaña’. Stephen Hawking comentó con flemática síntesis: “Somos exploradores porque necesitamos entender”. El jefe de Misiones Científicas de la Nasa, John Grunsfeld, exclamó: “¡Es un hito en la historia de la humanidad!”. He revisado otros comentarios y en todos observo la misma retórica gaseosa. Es como si la comunidad científica aún no procesara bien el valor de la ‘hazaña’, como si nadie supiera decir con claridad por qué es importante esta misión, o como si todo el mundo observara hoy las misiones espaciales con una suerte de cansada admiración.
La aventura espacial es, sin ningún género de dudas, una de las empresas más audaces y costosas emprendidas jamás por el hombre. Saltar a los abismos, descender a las simas marinas o escalar el Everest son juegos de niños comparados con los riesgos y desafíos tecnológicos que plantea la exploración del espacio interestelar.
Los viajes al espacio son el capítulo más sofisticado de ese éxodo que se originó cuando las primeras tribus de homínidos abandonaron África y se dispersaron por el mundo. Pero las exploraciones terrestres han tenido consecuencias sociales y económicas mucho más importantes que las espaciales, cuyos enormes costos están lejos de ser recuperados. Y no hablo solo de utilidades económicas. Uno esperaría que una empresa de semejantes dimensiones, hubiera dejado una gran estela de inventos tecnológicos, o un cambio en nuestra cosmovisión del universo.
En lo político, hay que reconocerlo, los viajes espaciales sirvieron para sublimar de manera noble la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los años de la Guerra Fría. Aunque no abandonaron las mezquinas maniobras de la política tradicional, la “carrera espacial” los obligó a medir fuerzas en el terreno de la inteligencia.
¿Qué más nos deja la historia de la navegación espacial? No mucho: avances en el diseño de motores y combustibles, los satélites de telecomunicaciones, las investigaciones sobre procesos biológicos en condiciones de ingravidez, algunas precisiones astronómicas, unos pedruscos lunares o marcianos idénticos a los que podemos encontrar a la vuelta de la esquina, decenas de miles de fotografías del ‘álbum’ de los planetas del sistema solar, bibliotecas de datos recopilados por las sondas… y la nostalgia de la apoteosis del alunizaje en 1969.
Antes de este, las misiones espaciales despertaban un gran interés porque todas eran “la primera” de algo. El primer satélite, la primera nave en salir de la atmósfera, la primera perra en el espacio, el primer cosmonauta, la primera caminata, la primera mujer, el primer acople de dos naves…
Con el alunizaje tocamos literalmente el cielo con las manos... y empezó la fatiga, porque ya no hubo más aterrizajes tripulados en lunas ni planetas, ni se encontraron formas de vida, y los minerales hallados, hay que decirlo, apenas despiertan el interés de los geólogos. Por alguna razón, esta materia, que cuenta la historia del planeta en estratos y que se ocupa de las criaturas más viejas del mundo, las piedras, no aviva grandes pasiones.
Creo que también ha influido en esta apatía el hecho de que la biología le está ganando el pulso a la física por la disputa de la atención pública y la captación de los presupuestos.
En contra de la primera ha jugado algo que llamaré “la cosificación de la física”. Si exceptuamos la captura del bosón de Higgs en 2012, esta materia no ha vuelto a producir resultados notables después de la formulación en los años sesenta de la teoría electrodébil (la unificación del electromagnetismo y la fuerza nuclear débil en un mismo corpus teórico). En los últimos 30 años, la atención de la física se ha concentrado en los mil y un prodigios de la tecnología digital −esa brillante cacharrería que no deja de asombrarnos con sus creaciones− y en la Red, que nos tiene atrapados en su caleidoscopio de música, cine, ciencia, porno, diarios, redes sociales, operaciones en línea, etc.
Los aparatos digitales son útiles y asombrosos pero al fin y al cabo son cosas, no resultados teóricos macro, como la gravitación, la relatividad o la mecánica cuántica. Complica el cuadro de su impopularidad el hecho de que la física contemporánea es tan abstracta que resulta difícil enamorarse de esta y comprender siquiera el trazo grueso de sus comunicados.
La biología, en cambio, exhibe en los últimos decenios avances tan notables como los realizados en los campos de la ingeniería genética, la biología molecular y el descubrimiento del mapa del genoma. Las esperanzas médicas que estos avances prometen, los monstruos clónicos que incuban y los debates éticos que suscitan, son, qué duda cabe, mucho más interesantes y complejos que la omnipotencia de un celular de última generación. Añádase a esto el ‘músculo’ que le proporciona a la biología el apoyo de la poderosa industria farmacéutica.
En suma, ya está claro que si bien la física fue la ciencia del siglo XX, la biología será la ciencia del siglo XXI. Hoy, las investigaciones de los biólogos nos interesan más que los desvelos de los astrónomos y las peripecias de un robot en el suelo de otro planeta, por la misma razón que nos interesan más los pájaros y las flores que las piedras.
Las misiones espaciales recuperarían la atención pública, y los jugosos presupuestos de sus años dorados, si se programara un viaje tripulado a Marte, digamos; o si establecemos contacto con inteligencias extraterrestres; o si encontramos vida en Kepler-452b, un planeta muy semejante a la Tierra que la Nasa acaba de descubrir en las profundidades del espacio.
Pero las exploraciones tripuladas están descartadas por su costo, los riesgos de pérdidas de vidas humanas y la larga duración de los viajes.
Los extraterrestres no aparecen y quizá nunca pasen de ser una posibilidad matemática, el número que cifra el sueño del hombre de encontrar un amigo en su soledad cósmica.
Solo queda, entonces, la esperanza de que encontremos algo vivo en Kepler, una flor que nos enseñe un capítulo exótico de la vida, una biología sin carbono, por ejemplo, o un organismo metálico, o un silicio sentimental, o cualquier otro oxímoron inspirador... ¡pero Kepler está a 1.400 años luz de distancia!
De todas maneras, nada parará los viajes espaciales. El hombre puede definirse como una criatura que explora, que necesita saber qué hay detrás de esa selva, de ese río, de esa montaña, de ese planeta… para bien o para mal, la aventura continuará. Para bien, por los desafíos tecnológicos, los hallazgos de recursos naturales, la apertura de una “vía de escape” del fin del mundo, o el posible contacto con otras civilizaciones.
Para mal, porque es posible que no encontremos recursos ni amigos en las profundidades del espacio, y el ‘retorno’ de la empresa sea tan pobre como el que hemos tenido hasta ahora.